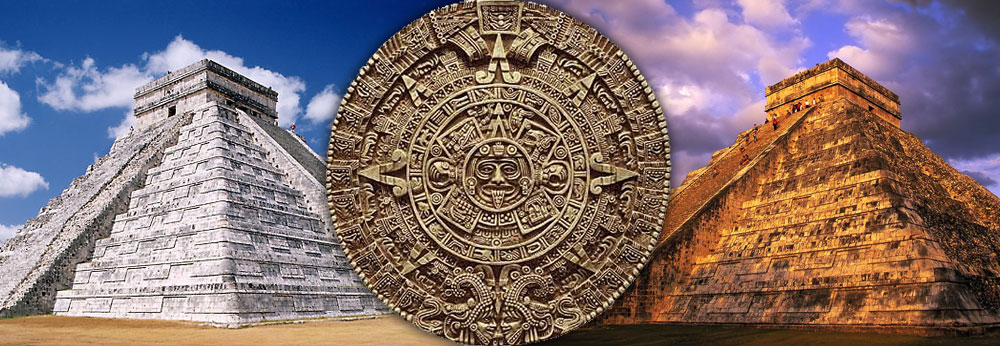
Si buscas
hosting web,
dominios web,
correos empresariales o
crear páginas web gratis,
ingresa a
PaginaMX
Por otro lado, si buscas crear códigos qr online ingresa al Creador de Códigos QR más potente que existe
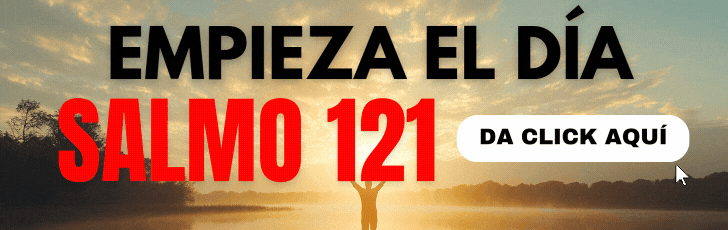
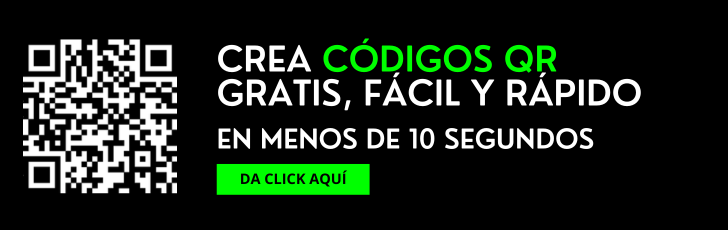
El calendario
En su profusa obra, Historia General de las cosas de la Nueva España, Sahagún nos brinda una detallada descripción de tres cuentas relacionadas con el calendario: el Tonalpohualli o cuenta de los destinos que constaba de 260 dias llamados Tonalli cada uno de ellos; el que es propiamente el calendario solar o calendario Xíhuitl de 365 dias; y el Xiuhpohualli o cuenta de los años. Por su parte, Landa, en su Relación de las cosas de Yucatán, nos consigna la existencia entre los mayas de un calendario solar de 365 dias que se conoce como Haab y de una cuenta de periodos de 20 ciclos de 360 dias llamados katunes hasta acompletar 13 de ellos y que se conoce como la rueda de los katunes.
Ambos autores nos señalan que los calendarios solares constaban de 18 meses de 20 dias para un total de 360 a los que se les agregaban 5 dias adicionales, llamados Nemontemi entre los nahuas del centro de México y Uayeb entre los mayas yucatecos. Coinciden los dos en señalar que en dichos calendarios cada cuatro años se agregaba un dia adicional a manera del bisiesto del calendario europeo para ajustar el calendario al ciclo solar.
Los dos autores nos relatan que los años se contaban con cuatro símbolos de los veinte que tenían para denominar a los dias y que son, entre los nahuas Ácatl Técpatl, Calli y Tochtli y, Kan, Muluc, Ix y Cauac entre los mayas. Estos cuatro símbolos, en ambos casos, se contaban combinándolos con números del 1 al 13. Sin embargo, mientras Sahagún omite mencionar el símbolo con el que debería empezar cada año, Landa menciona que el primer dia de cada mes, y por lo tanto de cada año, correspondía al símbolo y numeral de dicho periodo. Así un día 1 Kan era el primero en el año 1 Kan; el siguiente año, 2 Muluc, llevaba como dia de inicio al dia 2 Muluc y así sucesivamente. Resultaría, entonces, lógico pensar que para el calendario náhuatl del centro de México el mecanismo debió ser similar y por lo cual un año 1 Ácatl empezaría con un día 1 Ácatl; un año 2 Técpatl lo haría en un día 2 Técpatl, etc.
Contando años de 365 dias exactos, un año empezado en el numeral 1 Acatl del calendario náhuatl o 1 Kan del maya, termina con el mismo numeral por lo que al año siguiente le corresponde el numeral 2. El símbolo para el dia 365, sería entonces, un símbolo antes de Técpatl para el calendario Xíhuitl, y uno antes de Muluc para el Haab. Lo que parece una perfecta armonía viene a ser alterada por el dia adicional que es necesario incluir cada cuatro años, de acuerdo a las palabras de los dos religiosos españoles.
Para solventar esta contradicción evidente entre considerar símbolos de dias fijos para el inicio de los años e incluir el bisiesto, diversos autores, desde Muñoz Camargo, autor de la Historia de Tlaxcala, hasta otros de la actualidad, han considerado que el día 366 llevaba el mismo símbolo y numeral del día 365. De esta manera, si el dia 366 se agregaba en los años Ácatl, en un año 1 Ácatl iniciado en un dia 1 Ácatl, el día 365 llevaría el numeral y símbolo 1 Ollin y, por lo tanto, el día 366 sería igualmente 1 Ollin para que el año siguiente, 2 Técpatl, iniciara en un Tonalli 2 Técpatl.
Este mecanismo de repetición del Tonalli en los últimos dos días del año es considerada por algunos como la "única solución técnica" y que implica que esos dos dias eran considerados como uno solo de 48 horas. Sin embargo esa "solución técnica" implica una no muy convincente alteración del funcionamiento del Tonalpohualli y del Tzolkin y aún así, con ella tampoco se ha logrado reconstruir el calendario antiguo dada la imposibilidad de llegar ni siquiera a las fechas mas conocidas como son las de los dias de la conquista en las que se cuentan tanto con las fechas europeas como las del Anáhuac.
El calendario que describe Sahagún, se presume que es el mexica tenochca, sin embargo, por lo que él comenta, la información la recogió inicialmente en Tepepulco, lugar bajo dominio texcocano y, finalmente en Tlatelolco y México Tenochtitlan, contando con la colaboración de gentes de Azcapotzalco, Tlatelolco, Cuauhtitlan y Xochimilco. No menciona nunca la participación tenochca entre sus colaboradores en el trabajo de recopilación. Quizá, tal vez hubieron tenochcas entre sus informantes.
Lo que si queda claro es que Sahagún encontró cierta dificultad para determinar la fecha europea de inicio del año del calendario antiguo, hasta que finalmente la fija para el día 2 de Febrero del calendario juliano que corresponde al 12 del mismo mes en el calendario gregoriano. Landa, en cambio, señala sin mostrar duda alguna, que la fecha europea para el inicio del año maya de Yucatán es siempre el 16 de Julio juliano, 26 de julio gregoriano.
Fijar esas fechas como las de los inicios de los calendarios Xíhuitl y Haab para todos los años del calendario europeo, nos indicaría definitivamente que tanto mayas como nahuas incluían el día bisiesto. Sin embargo otras fuentes, sobre todo para la región del altiplano central de México, nos dan información contradictoria. Mientras que cronistas tempranos como Motolinía negaban el uso del bisiesto, el códice Telleriano-Remensis indica lo contrario, inclusive, de lo que se puede deducir del Códice Rios o Vaticano 3738A, también el sexto nemontemi estaba considerado. La inclusión o no del sexto nemontemi ha sido uno de los asuntos que ha sumido a los estudiosos del tema en un mar de confusiones tal, que después de casi 500 años de la caida de Tenochtitlan y a pesar de la gran cantidad de tinta gastada en argumentos en uno y otro sentido, no ha sido posible llegar a una opinion unánime.
Además de los calendarios y cuentas de años descritas por Sahagún y Landa, la arquelogía y estudio de códices ha descrito y aclarado lo que, mas que calendario, es una cuenta de dias como lo es la cuenta juliana. Esa cuenta es conocida entre los arqueólogos como la Cuenta Larga, ya que lleva a partir de una fecha inicial, la cuenta de los dias transcurridos, señalándose en ella siempre el numeral y símbolo correspondiente en la cuenta de los destinos y el día y mes en el calendario solar.
En virtud de que las primeras descripciones de la Cuenta Larga corresponden a las encontradas muy abundantemente en la región maya, se consideró durante mucho tiempo que esa cuenta y el mismo calendario fueron invención de ese pueblo asentado principalmente en Chiapas, en Tabasco, en la península de Yucatán y en Guatemala. Sin embargo, el descubrimiento de inscripciones en otros lugares como la zona nuclear olmeca, la Mixtequilla y Chiapa de Corzo, con registros, inclusive, anteriores a los de las estelas mayas, hicieron replantear la cuestion del calendario y de la Cuenta Larga como uno de los tantos elementos que conforman el patrimonio cultural común del Anáhuac.
Aunque muy pronto se conoció el funcionamiento de la Cuenta Larga y fué posible determinar y corroborar las fechas en el calendario maya, el desconocimiento del punto de partida representó, y representa aún, el principal problema a resolver. Resolver el punto de partida era necesario para efectuar una adecuada correlación con el calendario europeo.
No obstante que no sabemos con certeza si las ciudades que circundaban al lago de Texcoco a la llegada de los españoles, consideraban todos el mismo dia para el inicio de sus años, podemos decir que dada la Triple Alianza entre Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, el predominio en la región era definitivamente náhuatl. Por ello, por ser esa triple alianza la representación viva de la tradición náhuatl, en el presente escrito al calendario descrito por Sahagún se le llama calendario náhuatl sin menoscabo de que en la antigüedad o en otras regiones de aquella época, los pueblos de habla náhuatl pudieran haber tenido variantes en usos o denominaciones de su calendario.
En el caso de los mayas, se conoce que el inicio del año en Yucatán difería de otras regiones mayas como las de los Quichés y Cakchiqueles de Guatemala. Inclusive, por las evidencias arquelógicas, en la época del llamado periodo clásico, el día de inicio del año difería, tanto en su fecha dentro del Haab como en la del calendario europeo. De hecho, en la época del clásico, por lo que nos dicen las numerosas estelas, el año era considerado solo de 365 dias sin el agregado del bisiesto. Se cree que es posible que esto haya sido un fenómeno general en todo el Anáhuac y que en algún momento se incluyó ese día adicional, replanteando, seguramente, una reorganización del calendario en todas partes.
No obstante que las fechas de las inscripciones nos indican que en el año no se incluía el bisiesto, en anotaciones adicionales los mayas registraban el diferencial entre su año de 365 dias, llamado "vago" por los estudiosos, y el verdadero ciclo solar. Así lo demostró John Teeple en 1930, quién estudiando principalmente las inscripciones de Copán y Palenque determinó que los antiguos mayas tenían en consideración el lapso de 19 años equivalentes a aproximadamente 235 lunas. Este ciclo de 19 años es conocido como "metónico" por el astrónomo griego Metón quién lo describió en el año 432 a.n.e. aunque al parecer siglos antes ya era conocido en Mesopotamia y en otras partes del Asia occidental. En un lapso de 19 años de 365 dias, el calendario guarda la misma posición inicial con respecto al Sol y la Luna. Esto hace pensar en la probabilidad de que los antiguos habitantes del Anáhuac pudieran haber tenido un registro sin el bisiesto para efectos de cálculos astronómicos y adivinatortios y otro para sus actividades anuales como la agricultura y las fiestas religiosas en las que se requería una verdadera realación con el ciclo solar y por ello el bisiesto necesariamente debía ser incluido.
Como las inscripciones de la cuenta de los dias, la Cuenta Larga, incluye el nombre del día que le corresponde según la Cuenta de los Destinos y también la posición en el mes del calendario solar, encontrar la fecha de inicio de la cuenta sería la base para reconstruir el calendario antiguo.
Los arqueólogos empezaron por determinar que la cuenta 13.0.0.0.0, dia 4 Ahau, 8 del mes Cumkú encontrada en estelas de Quiriguá, Guatemala y Cobá, Quintana Roo, y en otros lugares y códices, cerraba un ciclo de 5,200 periodos de 360 dias, equivalentes a poco mas de 5,125 años de 365 dias. Por ello, a partir de esa cuenta, se concluyó, debió empezar la cuenta que se llevaba a la llegada de los españoles.
Pero la tarea estaba muy lejos de resultar fácil. Por un lado, en Yucatán, cuando la intromisión europea, la cuenta que se llevaba era la que se ha dado en llamar Cuenta Corta o Rueda de Katunes. Esta cuenta incluye solo el cómputo de 13 periodos de 20 ciclos de 360 dias que hacen un total de poco mas de 256 años de 365 dias. Al término de la cuenta de esos 13 periodos, se reinicia la cuenta de otros tantos. Esto hace que mientras en la Cuenta Larga una fecha se repite cada 5,125 años, en la Cuenta Corta la repetición se da en 256 años.
Se comprende fácilmente cuan difícil ha sido el establecer una correlación adecuada. El problema ha consumido, seguramente, una gran cantidad de tiempo del pasado siglo XX, y aún de lo que va del presente, de innumerables investigadores obsecionados por el tema del calendario. Son tantas las posibilidades, que se conocen mas de 20 propuestas de correlación y a pesar de ellas no dejan de surgir otras nuevas.
La mayoría de los estudiosos aceptan la llamada correlación GMT, llamada así por las iniciales de sus autores, Joseph Thompson Goodman, Juan Martínez Hernández y Eric Thompson. Esta correlación determina para la Cuenta Larga 13.0.0.0.0, 4 Ahau, 8 Cumkú, la fecha europea del 11 de Agosto del año 3,114 antes de nuestra era, y aunque se reconocen en ella una buena cantidad de inconsistencias, se le acepta, según algunos, porque es la correlación que mas concuerda con los datos arquelógicos y astronómicos que se tienen. Sin embargo, esta correlación que aparentemente resuelve el problema de la Cuenta Larga entre los mayas de Yucatán, no permite resolver el asunto del calendario antiguo. Debido a esto y a otras consideraciones, algunos han pensado que en cada lugar se llevaba un sistema distinto de contar los dias, situación un tanto dudosa en virtud de los tantos siglos de interacción en el Anáhuac, unas veces por el mero comercio y otras por agresivas etapas de dominación.
Si por un lado tenemos formas distintas de organizar el calendario entre el área maya y el altiplano central de México porque en esta región no hay evidencias de la cuenta de Katunes, por otro lado sabemos con certeza que el núcleo de la cuenta calendárica lo constituyen la cuenta de 260 dias y el calendario solar compuesto por 18 veintenas y 5 dias adicionales, y estos funcionan exactamente igual para mayas y para nahuas. Por esto, Alfonso Caso, siguiendo a Thompson, decía que el dia 1 Cóatl, dia de la caida de Tenochtitlan, debió ser 1 Cóatl en todo el Anáhuac.
Bajo la consideración de que un dia determinado debió ser el mismo en todo el Anáhuac, he desarrollado el estudio e investigación del antiguo calendario teniendo además como base la cuenta de los dias o Cuenta Larga que al final de todo resulta ser también una cuenta consecutiva e ininterrumpida de los 260 tonaltin o kines del que algunos llaman Calendario Sagrado y que aquí mencionamos como la Cuenta de los Destinos.
El resultado de todo esto nos conduce a que, a pesar de todo, las fuentes mas confiables son en realidad el obispo Landa para el calendario Haab y Sahagún para el calendario Xíhuitl. Ahí donde uno y otro carecían de información suficiente, hemos tenido que recurrir a otras fuentes, sobre todo indígenas.
 Anterior
Anterior  Inicio Siguiente
Inicio Siguiente
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()